A Mechac, el pajarillo de Nikki
Hubo una vez un pajarillo que nació sin alas.
Cuando él y su hermano rompieron el cascarón, nadie se percató de su problema. O si lo hicieron, no le dieron importancia. Los dos abrían y cerraban el pico graciosamente cada vez que su madre les traía la comida. Y cuando sus patas se fortalecieron, correteaban por el nido bajo la cariñosa mirada de su progenitora, que no hacía distinciones entre ellos.
Pero un día tuvieron que aprender a volar. La primera vez que saltaron del nido, los dos hermanos cayeron al suelo. Entre alegres trinos, su madre volvió a subirles hasta la alta rama. Pero cuando la segunda vez que lo intentaron su hermano desplegó las alas y planeó con elegancia, el pajarillo, sin embargo, volvió a chocar contra la tierra. Y lo mismo la tercera y la cuarta. Hubo una quinta y una sexta. Dos días. Tres días. Al cuarto, su madre lo comprendió: su pollo jamás volaría porque un pájaro sin alas no puede volar.
A partir de aquel momento, todo se le complicó al pajarillo. No es que su madre le quisiera menos que a su hermano, pero, aunque ella los quisiera por igual, la ley de la naturaleza es dura, no perdona. Por eso, cuando la comida era escasa, ella debía priorizar: aquel que volaba necesitaba más energía para sus aleteos. El buen pajarillo lo entendía; pronto dejó de llorar para reclamar su porción de comida. De la misma manera que dejó de llorar cuando su madre, en su ignorancia acerca de cómo solucionar el problema, le picoteaba el cuerpo hasta hacerle sangrar. Tal vez ella pensara que las alas brotarían de las heridas. O, simplemente, necesitara sentir que hacía algo por su hijo. Porque ella lo quería, aunque lo estuviera matando. Sí; ella lo quería. Y porque lo quería, la mañana en la que el pequeño pajarillo se quedó dormido para siempre, su madre lloró.
Lloró todo el día y toda la noche. Y siguió llorando cuando comprendió que por mucho que llorara su hijo no volvería a vivir. Sus lágrimas arroparon aquel cuerpecillo minúsculo y sin alas hasta que, arrojándolo por el nido, lo devolvió a la naturaleza que no le había permitido volar.
Entonces ocurrió. El frágil cadáver –huesos, apenas un poco de carne y plumas- fue atrapado por la primera ráfaga del aire de la mañana, que lo alzó en una bella danza que lo elevó por encima de los árboles hacia el sol naciente. Los dedos de la brisa fueron desprendiendo sus plumas, que formaron un abanico de azules, blancos y rojos que se confundían con el cielo y la tierra. Los girones del pájaro volaron hasta los confines de aquel rincón del mundo. Y una de ellas fue a posarse en las manos de un joven escritor.
 Aquella pluma a la que se había negado la posibilidad de volar, comenzó a crear cielos que el pajarillo jamás había soñado. Las palabras que dibujaba con su cañón cortado, siguiendo las órdenes del joven, consiguieron elevar las almas de sus lectores, que hasta entonces, sin saberlo, habían vivido apegadas al suelo.
Aquella pluma a la que se había negado la posibilidad de volar, comenzó a crear cielos que el pajarillo jamás había soñado. Las palabras que dibujaba con su cañón cortado, siguiendo las órdenes del joven, consiguieron elevar las almas de sus lectores, que hasta entonces, sin saberlo, habían vivido apegadas al suelo.
Con el paso del tiempo, cuando su madre y su hermano pasaron al olvido y el escritor apenas recordaba aquel tiempo de su juventud, la magia de la pluma seguía levando la tierra hacia el cielo.

Ganadora de la VII edición
www.excelencialiteraria.com





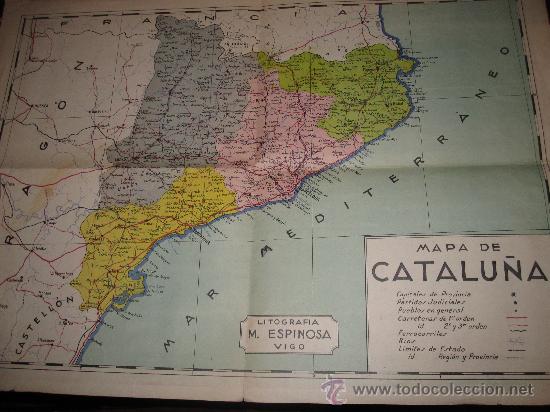
¿Qué te pareció este artículo? Deja tu opinión: